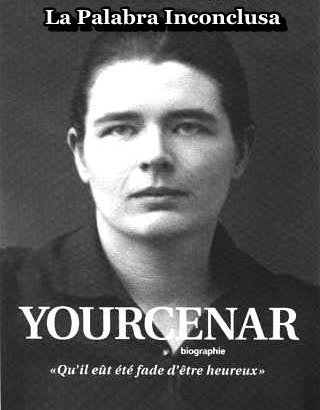Henry James publicó la que acaso sea la
más famosa de sus obras en 1898. La exhaustiva edición crítica de Deborah Esch y
Jonathan Warren (The turn of the screw, Norton
Critical Edition, 1999; New York- London) detalla tanto las posibles fuentes de
la nouvelle como los textos que dan
cuenta de cómo fue recibida y estudios críticos posteriores que han buscado
interpretarla. De todo ello surge que nunca habrá una última palabra ante esta
obra maestra de la ambigüedad.
Lo fantástico puro
Lo central de la
historia está dado por la narración de
una institutriz que llega a una gran casa en Essex a hacerse cargo de dos niños
(Flora y Miles). Ha sido contratada por el desaprensivo tío de los huérfanos, con
la condición de que nunca lo moleste, para guiar su educación y, a poco de
hacerse cargo de esa tarea, advierte la
presencia de dos fantasmas: el de la anterior institutriz (Miss Jessel) y el del valet del dueño de la casa (Quint).
Concluye que el propósito de ambas presencias es el de apropiarse de Flora y
Miles.
La esencia del
texto es la vacilación; ésta radica en que no hay nada que permita sostener o
negar que los fantasmas existan; la protagonista esté loca o los niños sean una
suerte de demonios. La obra discurre en esta ambigüedad y al hacerlo cumple el
propósito de aludir a algo que nunca revela. Según Tzvetan Todorov (The fantastic, ob. Cit., pág. 193), la
vacilación es esencial a lo fantástico ya que los elementos que el texto ofrece
proveen una explicación que nos resulta plausible y a la vez insuficiente y, permanente
e indirectamente, alude a aquello que no explica. En ello reside el verdadero
interés y los hilos invisibles que mueven a los personajes.
Un texto centrado en sí mismo
Han sido
numerosas las versiones fílmicas de la historia y al abrirla a la imagen la han
tergiversado, convirtiéndola en el relato de fantasmas que está muy lejos de
ser, ya que la duda sobre la existencia de los espectros (y no su aparición
explícita) es lo esencial de una obra apoyada, ella misma, en la incertidumbre
sobre sus origen. Éste pasa por un elemento secundario, el lector puede no
reparar mucho en él, pero resulta central.
En efecto: en un
grupo de amigos reunido en una casa de campo inglesa alguien relata la historia
de una aparición que surge ante una madre y su hijo. Douglas, el anfitrión
agrega que si dos apariciones surgieran ante dos niños se estaría dando una vuelta de tuerca a esa historia. Más
tarde, sembrada ya la intriga, refiere tener en su poder un manuscrito escrito
por una institutriz que ha hecho transcribir. El texto da luego un salto en el
tiempo y sitúa a dicho manuscrito –después de la muerte de Douglas- en poder de
uno de los invitados –el propio narrador inicial- , quien a su vez lo
transcribió.
Este hecho, que
solemos olvidar una vez comenzada la lectura, es un primer marco o, (como
señala Eduardo Jordá en su análisis, La
vuelta de tuerca, “Fronterad”, revista digital) una caja china de una serie
(la primera es el primer narrador desconocido; la segunda Douglas y la tercera
la institutriz). Así, surge la primera duda: es real la institutriz que habrá
de ofrecernos la narración, o se trata de una versión o una revisión de la
historia escrita por Douglas o por el primer narrador.
De este modo, se
nos pide creer en algo cuya autenticidad ignoramos. Leemos pensando en la
centralidad de los hechos pero la centralidad es la del propio texto, uno que
oculta las claves que permitan interpretarlo de una sola manera; un texto al
cual la propia historia sirve.
Un narrador fantasma
La duda sobre el
diario encubre otra: la duda sobre la institutriz. Personaje central, voz de la
narración, carece sin embargo de nombre, ninguna persona la llama de ningún
modo, no parece tener a nadie, no es objeto de ningún afecto, no recibe ni
escribe cartas y las referencias a su vida anterior son vagas y sólo permiten
establecer su origen humilde como hija de un predicador. De algún modo, su
presencia también es fantasmal: en una de las apariciones de Miss Jessel, su
predecesora (ob. Cit. cap. XV, pag. 57) le parece estar viéndose a sí misma.
La institutriz
“fantasma” establece la narración y transcribe diálogos con sus interlocutores:
Mrs. Grose, el ama de llaves (una mujer sencilla y analfabeta), y los niños
(inocentes al principio, talentosos siempre y diabólicos en un punto del
relato). Asistimos a lo que ve, interpreta o provoca, todo ello en un proceso
doble enunciado en: 1) el tiempo cronológico –el relato comienza en el verano y
termina en pleno invierno, meses más tarde- que corre paralelamente a la
densidad que adquiere el relato en un crescendo en el cual a mayor tensión se corresponde un clima más severo y hostil;
2) la tensión creciente del “yo narrador”, que primeramente ve a la casa en
toda su belleza y luego la convierte en una especie de cárcel. Un yo tan
vulnerable como exaltado que, al par que narrar los hechos externos que ve se
narra a sí mismo, en sus crispadas sensaciones, en sus reacciones y en el
permanente insomnio es algo que por momentos parece una novela psicológica.
En busca de las fuentes
Las claves de
lectura surgen en gran medida de fuentes que vinculan al texto con discursos de
la época, como el de los estudios sobre la histeria,
de Freud y las asociaciones científicas, con sus enumeraciones de casos de
histeria, nombre que recibían ciertos trastornos de personalidad. Sabemos –porque
James lo señaló- que la anécdota inicial fue provista por el Arzobispo Benson:
la mención de dos niños a los que se aparecían los fantasmas de los criados de
la casa. Sin embargo no es la única fuente posible. Si damos otra vuelta de tuerca, podemos asumirla
como la explicación oficial, provista
por el autor que puede encubrir a otra, como lo propone el trabajo de Oscar
Cargill (“The turn of the Screw and Alice
James”, pás. 138). De este modo, hay dos historias: una basada en la propia
hermana del autor (Alice James) y The
case of Miss Lucy R.”, de Sigmund Freud, que describe el caso de una
institutriz que sufre determinados trastornos. De este modo la ambigüedad llega
hasta las propias fuentes. Cargill propone que esta primera historia constituye
el verdadero eje y no los fantasmas, pero que éstos terminaron por apropiarse
de esta historia. Nada permite sin embargo confirmar la hipótesis sino darle un
grado de probabilidad, ciertamente importante, que no hace más que confirmar la
ambigüedad.
Un enigma no revelado
Todos éstos,
terminaron por convertirse en elementos que utilizó el escritor para concebir
una obra que contara algo sin contarlo: en efecto, se apropia del mecanismo de
intriga como si el texto estuviera en función de revelar un enigma, sin
embargo, a medida que avanza instala una mayor incertidumbre y mientras conduce
hacia un necesario desenlace no nos revela nada. Nada sucede más que las
interpretaciones de la institutriz, aunque no sabemos si tienen un viso de
realidad o no. Es decir que se trata de una pura producción de discurso, con un
mínimo de hechos, casi nunca fiables.
La muerte de
Miles cierra el mundo narrado. Produce un cierre pero no una explicación, y lo
hace porque es el único modo posible del texto de lograr un desenlace que no revele
ni resuelva nada y haga que el misterio perdure.
No sabemos si,
finalmente, Quint se apropió del niño o su muerte obedece a alguna otra causa.
No es necesario que lo sepamos porque el texto sigue sus propias reglas y
no las de la realidad. El texto usa de
la historia, como usa del misterio y de la locura, con un solo propósito, el de
desarrollarse a sí mismo. No son los fantasmas, no es el amor fallido (de la
institutriz por el amo; de Douglas por ella o de ella por Miles), no es lo
sobrenatural sino la propia escritura, una que pueda utilizar todas esas
categorías para reivindicar su propio poder de invención sin agotarse en
ninguna de ellas.
En eso reside la
maestría de Otra vuelta de tuerca:
podemos girar y girar, una y otra vez sin encontrar una explicación y
volveremos al texto con la esperanza de encontrarla algún día, pero sabiendo que su misterio será
siempre inagotable, que siempre podremos dar otra vuelta que nos conducirá nada
más ni nada menos que a nuevas preguntas sin respuesta.
Eduardo
Balestena